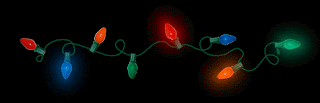Corría el mes de diciembre en la ciudad de Guatemala, esa ciudad que se resiste a dejar su velo de antaño e insiste en vestirse de mengala y madrileña.
La capital se estremecía con el frío viento, que ese día, día de la Virgen de Guadalupe, se divertía haciendo volar gorras, sombreros y mantos del populacho, que atestaba la vieja calle del Sagrario, hoy octava calle, de principio a fin.
Y es que el chapín, que se sume en una religiosidad extrema, no podía dejar de acudir a venerar a la santa moruna, patrona de México y tampoco podía evitar salir a pavonearse con sus pequeños hijos, quienes en memoria de Juan Diego, el indio mejicano que terminó de fusionar las dos culturas que por azares del destino se encontraron en este nuevo mundo llamado América; lucían primorosos trajes típicos indígenas de todas las regiones de Guatemala y formaban una curiosa acuarela de colores milenarios y brillantes, los cuales hacían resaltar las ingenuas sonrisas dibujadas en los angelicales rostros de los niños, maquillados, cual payasos de la inocencia, con rímel y crayón baratos.
Las ya de por sí reducidas aceras de la calle habían desaparecido desde varios días antes bajo improvisadas construcciones de lámina, madera y cartón destinadas a servir de pequeños comedores en donde obesas matronas se entretenían espantando con sucias servilletas de tela a las golosas moscas y raudas avispas que, por arte de magia, aparecían al nomás sentirse en el aire el aroma de los exquisitos platillos puestos a la venta.
Grandes y negruzcos peroles eran colocados sobre montones de leña, roja como el mismísimo infierno lo pueda ser, de tal forma que mostraban a los compradores los suculentos buñuelos y los apetecidos molletes, que se hinchaban de dolor al caer encima de ellos el chisporroteante jarabe con que se acompañan.
Contiguo, sobre despeltrados azafates, las deliciosas tostadas con guacamol, salsa roja o frijolitos volteados llamaban a cometer el pecado de la gula y para no atragantarse, ollas repletas se embriagaban de atoles de elote, plátano y arroz con leche, mientras se dejaban ver, humeantes, sobre apolilladas mesas de madera.
Los vendedores de algodón azucarado hacían su agosto y los globeros insistían en poner en las tiernas manos de los infantes las redondas ilusiones infladas con helio que al menor descuido escapaban para irse a estrellar al azul infinito.
Como siempre, los pocos policía, nacionales destacados para poner orden en aquel maremágnum, se las veían a cuadritos para poder regular el tránsito aledaño, que convertía a las calles cercanas en verdaderos océanos de reluciente metal.
Las escenas de robos y ebrios escandalizando en la vía pública se repetían hasta la saciedad, aunque los fieles guardianes del orden parecían no inmutarse, más preocupados en levantar infracciones a los conductores imprudentes que, desesperados, habían impactado con algún pobre cristiano mandándolo, sin visa ni pasaporte, a pasar las vacaciones al cercano Hospital General San Juan de Dios.
En una oficina próxima al estruendo, Pánfilo Alegría tomaba su raído saco, se aflojaba la corbata, desabrochaba el cuello de la camisa y se encaminaba hacía el grisáceo reloj de pared que, escandaloso, indicaba con un ronco pitillo que la hora de salir del trabajo había llegado.
De frente al ruidoso reloj, Pánfilo tomó su tarjeta, la introdujo parsimoniosamente y marcó su hora de salida, dio media vuelta y más lento aún caminó hasta la puerta, que para él representaba una imaginaria barrera entre la libertad y la opresión.
Al salir, en un gesto casi mecánico, preguntó la hora a un desconocido que caminaba con mucha prisa, quizás para asegurarse que no soñaba y que realmente estaba afuera de esa odiosa oficina donde gastaba sin parar sus días. Aceleró la marcha y se dirigió entonces a la parada de buses urbanos, sin embargo y debido a la festividad que se desarrollaba en la Basílica de Guadalupe, tuvo que caminar varias cuadras para poder abordar uno de aquellos armatostes con ruedas que lo llevara a su residencia.
No obstante, parecía que la Fortuna, esa diosa caprichosa, le había volteado la cara e impidió que Alegría pudiese siquiera acercarse al bus, ya que un torrente humano, igual de desesperado y presuroso que Pánfilo, se liaba a golpes y empujones tratando de abordar la unidad de transporte.
Sin esperanza de poder tomarse un merecido descanso después de un pesado día, optó por darle tiempo al tiempo y sin darse cuenta tomó rumbo abajo, camino de la sexta avenida, la otrora orgullosa calle real.
Mientras caminaba empezó a dejar atrás una extraña mezcolanza de antiguas casonas y esperpénticos edificios de varios pisos que desentonaban a la vista del estilo arquitectónico del que fuera muchos años antes el espléndido Centro Histórico de la ciudad capital de la Nueva Guatemala de la Asunción.
Conforme avanzaba surgían los primeros almacenes comerciales, que parecían sacados de una revista extranjera. Los semáforos, el alumbrado público y una interminable cadena de luces navideñas le daban a las calles un curioso aspecto, -como un río de luz- pensó Pánfilo en sus adentros, -un sinuoso río de luz con la obscuridad como corriente y que se perdía en el horizonte de manera muy silenciosa-.
Esta fiesta de colores e intermitencias empezó a contrastar con el ánimo de Pánfilo, quien no podía dejar de comparar tanto boato con la humilde covacha donde vivía, situada en la periferia de la ciudad y a la que costaba un ojo de la cara acceder.
Su covacha era obscura y pequeña y se balanceaba sobre la orilla de un profundo precipicio que se volvía amenazador cuando, en invierno, los torrenciales aguaceros socavaban la dura tierra que la sostenía.
La Navidad chapina se empezaba a sentir en el ambiente: Gordos y flacos, altos y bajos, un sinnúmero de San Nicolás reía grotescamente al compás de una desafinada campanilla.
Las vitrinas de los almacenes relucían de bombas y bricho y las lucecitas navideñas, como luciérnagas plásticas, impregnaban de resplandor la vista de los entusiasmados transeúntes para luego rebotar en los lustrosos vidrios de los escaparates comerciales atiborrados de ofertas y descuentos en su mercadería.
Empero, Pánfilo parecía ajeno a este mundo resplandeciente y continuaba divagando sin rumbo fijo sin prestar mucha atención a la cantidad de regalos que se ofrecían a la mano del público.
Sin darse cuenta, Pánfilo había recorrido completa la sexta avenida de norte a sur y de sur a norte y su rostro reflejaba un gélido gesto adusto que de vez en cuando fruncía el ceño al recibir un golpe no intencionado o un ligero empujón.
De pronto sus perdidos ojos se encontraron frente a frente con una hermosa pelota de colores, era un arcoíris de hule saltarín que, artísticamente colocada tras una gigantesca vitrina de una prestigiosa juguetería, parecía llamarle como en un trance hipnótico.
Esta sí era una verdadera pelota, asombrosamente redonda y lisa, brillante y lisa; no como aquella hecha de trapos y medias rotas con que llenó su infancia en las chamuscas callejeras cuando vivía en el barrio del Gallito.
Inmediatamente, las caras sonrientes de sus dos hijos, José Francisco y María Alejandra, se aparecieron ante sí y Pánfilo pensó en lo contentos que se pondrían si esa Nochebuena el Niño Jesús, el mensajero divino de la felicidad que en la vieja Guatemala se convertía en un infalible juez de las acciones infantiles, que premiaba con regalos a aquellos que durante el año se hubiesen portado bien y castigaba con el olvido a quienes fueron desobedientes y malcriados, pusiera en sus manos esa maravillosa pelota envuelta en un primoroso y deslumbrante papel rojo para que pudieran jugar y reír a sus anchas por las polvorientas calles del lugar donde vivían.
Absorto en sus pensamientos no se dio cuenta de cuando un empleado de la juguetería, ojeroso y desgarbado, pero muy amable, se colocó a su lado.
Tremendo fue el susto de Pánfilo al voltearse para seguir su incierto camino y toparse cara a cara con la bonachona sonrisa del diligente empleado quien, sin mediar palabra, lo tomó del brazo y casi a la fuerza introdujo a Pánfilo al almacén.
Alegría estaba como idiotizado, con desconcierto veía el feroz trajinar de compradores y vendedores que no se daban tregua, lo cual, es menester decir, no dejó de causar en Pánfilo cierto sentimiento de angustia ,pues él, con el mísero sueldo que ganaba, jamás había entrado a uno de esos lujosos comercios ni en broma ni por error.
Y aunque Alegría quería pronunciar palabra no le salía ni la o por lo redondo. Su garganta la sentía seca y la boca pastosa y amarga; un minuto, en ese instante, parecía ser un siglo para el desdichado de Pánfilo, que con los ojos desorbitados y un gesto ridículo en su mandíbula no quitaba la mirada sobre el tozudo empleado que, asombrosamente impávido, permanecía observándolo también.
Poco a poco Pánfilo se fue recuperando de su asombro y entonces, tímidamente, preguntó al hombrecillo dependiente del almacén por el precio de esa mágica pelota que continuaba llamándolo y a la que detalló con pelos y señales. Con parsimonia el empleado sacó de su gabán una destartalada libreta, garabateó rápidamente y sin chistar palabra le extendió a Pánfilo un pedazo de papel…
Alegría se quedó petrificado, un grueso sudor le empezó a correr por la frente y un frío más frío que el mes de diciembre le recorrió todo el espinazo.
Cuando levantó la vista ya el empleado había desaparecido y todo a su alrededor estaba en el más absoluto silencio, parecía que la noche se había tragado cuanto indicio hubiese del mundo y solo él, Pánfilo Alegría, se despeñaba en una obscuridad atemorizante y eterna.
Compungido y abatido, Pánfilo recobró la serenidad y con lágrimas en los ojos, unas lágrimas pequeñitas, pero hirientes, empezó a caminar buscando, ahora sí, la parada de buses para poder regresar al hogar.
Realmente, no tuvo conciencia de cómo llegó a su casa pero, al abrir la puerta, sus dos retoños corrieron y abalanzándose sobre él le dieron un -buenas noches- que le supo a gloria y aquellas lágrimas pequeñitas que sin querer salieron de sus ojos en el almacén, volvieron a resurgir invisibles en el acongojado corazón del abnegado padre.
Su esposa, que lo conocía bastante bien, no dejó de notar su extraña actitud y cuando ya la quietud nocturna invadía todos los rincones de la casa, inquirió con la mirada a Pánfilo, quien no tuvo más remedio que contar lo que había acontecido en la sexta avenida, no sin antes advertir de manera muy resuelta que esa pelota la tendrían sus hijos contra viento y marea, pues era justo y necesario que aquellos chiquilines ignorantes del sabor de las uvas y las manzanas, del tamal calientito a la media noche, del sabroso ponche de frutas; que nunca sintieron el placer de abrir un regalo tuviesen, al fin, una Nochebuena que celebrar.
Doña Esperanza, que así se llamaba la comprensiva mujer de Pánfilo, supo que no habría nada que disuadiese a su esposo, terco como era, de no comprar la bendita pelota.
Al día siguiente Pánfilo determinó, con fuerza y coraje, trabajar las horas extras necesarias para completar el valor de la pelota, comprarla y darles a sus hijos en verdad esta vez, una Feliz Navidad.
E hizo Dios al mundo: Empezó Pánfilo a trabajar como desesperado, salía de su casa en cuanto despuntaba el sol y regresaba ya bien avanzada la noche, disminuyó los tiempos de comida y prefirió andar a pie con tal de ahorrarse los centavos del pasaje urbano.
En la oficina, tanto era su afán que omitió los recesos para beber café, llenaba papeles a lo loco, tan frenéticamente que en una semana gastó más bolígrafos que en todo el transcurso del año.
Día tras día, al salir del trabajo, acudía al céntrico almacén para comprobar que el balón todavía continuase allí, lo acariciaba con la vista y en su imaginación podía ver a dos figurillas etéreas saltando y dando tumbos con la traviesa pelota.
La ansiada fecha se acercaba a pasos agigantados, el espíritu navideño se adueñaba por completo del cuerpo y alma de los tradicionalistas habitantes de la capital y Pánfilo no podía ser en esta ocasión la excepción a la regla.
Contagiado por el clima prístino de diciembre, se tomó un tiempo libre para poder adecuar su humilde casita con todas aquellas cosas que hacen a la Navidad chapina tan singular y especial.
Como pudo bajó al barranco y arrancó algunas patas de gallo, otro tanto de musgo verde y fresco fue a dar de lleno al fondo de una bolsa plástica y, por último, cortó con presteza y agilidad una gran rama sin hojas y repleta de espinas.
En menos de lo que canta un gallo Pánfilo subió la ladera con su cargamento a cuestas y llegó sudoroso y agitado a la covacha. Doña Esperanza, con algunos centavitos obtenidos de lavar y planchar ajeno, como decía ella, compró en el Mercado Central una medida de paxte y dos cuerdas de manzanilla.
Recordó Pánfilo que al morir su madre, había ésta dejado en una caja algunos viejos y descabezados pastores, cuyo diezmado ejército vendría a complementar el sencillo nacimiento que ahora toda la familia elaboraba.
Encontró, además, un hermoso y despintado Niño Dios, que a las doce de la noche del veinte y cuatro de diciembre iría a descansar sobre una mullida bufanda acondicionada como pesebre.
Una almohada en desuso brindaría gustosa sus intestinos de algodón para simular las nubes que cubrirían el techo de lámina y otro montón de bombillos quemados serían pintados con témpera para simular las bombas frágiles que en los hogares acomodados cuelgan de las ramas de un oloroso pinabete o, en su defecto, de un simpático árbol artificial.
Y, finalmente, para iluminar aquel pintoresco Belén, tres candelas de cebo fueron colocadas ingeniosamente frente al nacimiento.
El calendario, infalible, siguió tirando números al cesto del tiempo y sin decir agua va, llegó la víspera de la Nochebuena, anunciada por los pegajosos villancicos que las emisoras de radio transmitían sin cesar con el deseo de hacer más agradable ese día radiante.
Alegría, haciendo honor a su apellido, se levantó eufórico, se aseó ante un tonel que contenía un agua casi congelada y que había sido recogida la noche anterior; tomó un desayuno ligero, lo suficiente para darse las fuerzas necesarias y partió hacia el trabajo, al que llegó muy temprano como si eso fuera a cambiar el transcurso de la faena.
Muy a su pesar, la jornada pareció transcurrir lentamente y la hora de salida se hacía eterna. Pero, cuando sonaron las cinco de la tarde señalando la hora de retirarse del trabajo, Pánfilo saltó como un resorte y se abalanzó hacia el reloj para marcar su tarjeta, no sin antes haber contado el dinero correspondiente a su sueldo, el aguinaldo y las horas extras, que cuidadosamente enrolló y guardo en el bolsillo interior de su saco, masculló sus buenos deseos al resto de sus compañeros y prácticamente arrolló cuanto objeto estaba a su paso hacia la puerta.
Nunca Alegría caminó tan rápido como entonces, parecía tragarse las cuadras, los metros, los espacios y mientras lo hacía, evaluaba su esfuerzo.
En realidad, no le importaba haber perdido diez libras de peso, quedarse sin mangas de camisa y tener los pies ampollados, no le importaba nada, sólo soñaba con ver sonreír a sus tiernos ángeles de cara sucia.
Pronto llegó al tibio local de la juguetería, titubeó un poco y entró silenciosamente al recinto que se encontraba repleto de gente. Empinándose cuán alto era trató de localizar a la mágica pelota que, por cierto, ya no se encontraba en el escaparate, pero no la encontraba por ninguna parte, no estaba, no estaba…
Sus ilusiones se hicieron añicos en ese momento y el desconsuelo empezó a invadirlo por completo.
Otra vez las lágrimas se afanaban en brotar a borbollones de sus ojos al tiempo que él hacía el intento de no dejarse abatir. Una mano se posó bruscamente en su espalda, sorprendido, volteó a ver sólo para encontrarse otra vez cara a cara con el empleado que lo atendiese la vez anterior.
No necesitaba Pánfilo decir nada, sus gestos, sus ademanes lo decían todo y su boca estaba de nuevo amarga y seca; el estupor brillaba en su cara y el miedo se apoderaba de cada centímetro de su cuerpo. El extraño hombre lo sujetó con firmeza del hombro y sin abrir la boca lo condujo a través de un reducido pasillo al final del cual únicamente se vislumbraba una puerta negra de metal.
El vendedor sacó de su gabán un manojo de llaves, escudriñó minuciosamente y cuando ya hubo encontrado la llave que buscaba se adelantó y abrió la siniestra puerta. Casi a empellones introdujo a Pánfilo en un cuarto húmedo y escasamente iluminado, miró en derredor suyo, tomó una silla, se encaramó en ella y procedió a darle vuelta a un bombillo amarillento que lanzó una luz mortecina, luego, de manera muy calmada bajó de la silla y se encaminó hacia una serie de estantes colocados de manera desordenada y cubiertos con una pesada lona, retiró ésta y se inclinó hacia el interior de uno de los estantes.
Pronto, apareció sosteniendo un voluminoso objeto forrado con un brillante papel navideño de color rojo y bellamente decorado con una gigantesca moña de celoseda verde.
Acto seguido, puso en las temblorosas manos de Pánfilo el bello paquete y sin darle la oportunidad a éste de agradecerle como era debido, giró sobre sus pasos y desapareció rápidamente por el pasillo de vuelta a los mostradores del almacén.
Cuando Pánfilo salió del pasillo buscó de inmediato a su anónimo benefactor, pero el resplandor de las luces le cegó momentáneamente...
Al recuperar la visión, lo distinguió despidiendo a los últimos clientes que ahí se encontraban. Alegría estaba seguro de no haber permanecido mucho tiempo en el cuarto, sin embargo debió sorprenderse al notar que aquel huracán humano casi había devastado la juguetería y quedaban muy pocos juguetes en exhibición.
Echó un vistazo a la puerta y se dio cuenta que la noche cubría con su manto el cielo de la capital.
¿Cuánto tiempo permaneció entonces sumergido en ese estado catatónico del que acababa de salir?, no lo sabía a ciencia cierta, sabía, eso sí, que debía darse prisa si no quería quedarse atrapado en ese templo del derroche.
Llegó hasta donde estaba el empleado y puso sobre el mostrador los maltrechos quetzales que cubrían el precio de la pelota, el dependiente tomó el dinero, llenó la factura y sonriendo se la entregó a Pánfilo, quien, todavía confuso, solo atinó a balbucearle las gracias y a desearle una Feliz Navidad a ese extraño que la Providencia puso en su camino, pues los guardias del local lo llevaban casi cargado hacia la calle.
Al salir se percató que le sería imposible irse en bus urbano tomando en cuenta que estos ya no circulaban, por lo que decidió caminar hasta su casa, para lo cual tomó cuanto atajo conocía y así poder estar con los suyos antes de que empezara la celebración.
Con la lengua de fuera y sudando copiosamente llegó a la vereda que lo conduciría a su hogar; se detuvo un momento para descansar, recostándose en un árbol de chilca y luego de tomar un postrer aliento continuó su recorrido.
Se encontraba Pánfilo frente a la puerta de madera de la covacha y se disponía a entrar cuando un chiquillo harapiento y con cara de no haber comido en una semana le haló de la manga del saco y le pidió cinco centavos, pero Alegría no contaba siquiera con eso y entre mil explicaciones y excusas se disculpó ante el famélico impertinente que no entendía nada más que a su hambre.
A punto estaba el niño de retirarse cuando Pánfilo, en un gesto espontáneo, le detuvo y tembloroso, entregó el espléndido regalo que llevaba, puso un beso en su sucia mejilla del infante y con un ademán ligero le despidió. No esperó Pánfilo a observar la reacción del mendigo y entró precipitadamente a la casa; para esto, su familia, que había observado la escena a través de las rendijas de la puerta, se encontraba apretujada en un rincón, callada y mustia.
Cabizbajo, apenas saludó y muy despacio se dirigió a la cama de metal donde todos dormían, se recostó y cubriéndose la cara con su antebrazo lanzó un profundo y largo suspiro.
Cerró los ojos fuertemente y empezó a sentir pánico de sólo pensar en abrirlos, no quería ver a sus pequeñuelos viviendo un día más en la vida ni mostrarles que los había defraudado por no traerles una ilusión, una Navidad.
Sentía que siglos y siglos de pobreza se agolpaban en su corazón, el cual latía lentamente; la habitación se estrechaba y tomaba las formas más caprichosas que la imaginación podía brindarle...
De repente, con la misma agilidad que mostrara el día que, tan felices hicieron su nacimiento, saltó del lecho y vociferando llamó a doña Esperanza y a sus hijos, que asombrados no conseguían explicarse la conducta de su padre siendo que ellos estaban colocados cerca de él.
Tiernamente abrazó a los niños y con la mano libre le indicó a su esposa que se pusieran de rodillas ante el nacimiento, tomó las tres velas de cebo y cadenciosamente las pasó sobre el cuerpo de cada uno de los niños y de doña Esperanza mientras pronunciaba una oración ininteligible y bendecía a todos y cada uno de ellos.
Con un cerillo encendió las velas, se encaminó a una desvencijada cómoda, sacó un rosario milenario y entregándoselo a doña Esperanza se encomendaron con sus rezos a la protección del Salvador…
En ese momento la legendaria Chepona desde su pétreo nido dobló las doce campanadas señalando el advenimiento del Niño Jesús. La cohetería estremeció cada calle, cada muro de la Guatemala de la Asunción y Pánfilo Alegría sintió dentro de su ser el verdadero espíritu de la Navidad, comprendió que dando recibía y que había dado a sus hijos el mejor regalo, el regalo del amor.
De pronto, una fulgurante luz brilló en la punta del humilde chirivisco y llenó por completo cada rincón de la casita, con un resplandor de tal divinidad que hacía estremecer a la asustada familia Alegría.
En el momento en que la última campanada sonaba, el resplandor fue desapareciendo paulatinamente y junto al nacimiento, apareció una pelota de hule iridiscente, una pelota pintada de arcoíris, que estática sonreía, si es que las pelotas saben sonreír, esperando que unas bienaventuradas manos jugaran por fin con ella.